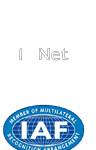En el nuevo libro: IA y Educación: una relación con costuras, Tíscar Lara y Carlos Magro Mazo nos invitan a alejarnos de los discursos simplistas y a pensar con más profundidad sobre el papel de la inteligencia artificial en la educación. Una de las ideas que más me interpeló es cómo quedamos atrapados en una lógica de inmediatez perpetua. En este escenario, la urgencia se impone y desplaza la posibilidad del análisis pausado. Pensar con tiempo se vuelve un lujo. Las prisas, nos dice el libro, no solo aceleran los procesos, también empobrecen nuestra capacidad de comprensión.
Una idea provocadora que traen los autores es la obsesión por la amnesia. Cada vez que emerge una nueva tecnología, se instala la sensación de que todo comienza desde cero. Hay una fascinación casi automática por la novedad y la disrupción, que muchas veces nos impide mirar estos fenómenos dentro de un marco más amplio. Este olvido selectivo borra los aprendizajes previos, descontextualiza los cambios y desconecta a los actores educativos de sus propios procesos históricos. El libro nos recuerda que la tecnología no irrumpe en el vacío: entra en sistemas complejos, cargados de tensiones, inercias y sentidos construidos.
Agradezco que los autores se animen a desprenderse de las frases de café, como aquella tan repetida que dice que “la tecnología no es ni buena ni mala, todo depende del uso que se le dé”. Con una claridad poco frecuente, el libro desmonta estos lugares comunes que, lejos de esclarecer, muchas veces impiden avanzar en una conversación más rica y situada.
En ese mismo tono, se rechaza la idea de la sorpresa tecnológica, esa sensación de que todo cambia radicalmente con cada innovación. No toda tecnología fue creada con fines educativos, y pretender integrarla de forma automática en las aulas puede llevar a resultados inesperados, incluso contraproducentes. ¿Qué perdemos cuando ganamos algo? Esa pregunta incómoda, poco popular entre los entusiastas tecnológicos, se presenta aquí como clave para comprender la verdadera dimensión de estos cambios.
El libro recupera la noción de “postdigital”: una invitación a asumir que lo digital ya no es lo nuevo, sino lo normal. En ese sentido, desdigitalizar la conversación no significa ignorar la tecnología, sino colocarla en el centro de la discusión pedagógica desde otro ángulo, con más distancia crítica y menos fascinación.
El texto se posiciona con firmeza frente a las visiones extremas, ya sea el tecnosolucionismo ingenuo o el colapsismo apocalíptico. En lugar de esas miradas binarias, propone una reflexión desde la complejidad (y sus costuras). No se trata de afirmar que la tecnología no es neutral, sino de entender que las tecnologías prolongan, traducen y amplifican nuestros valores, nuestras estructuras sociales, nuestros modos de estar en el mundo.
Particularmente lúcida me resultó la analogía entre las promesas tecnológicas y los electrodomésticos. En este caso, se trataría de dispositivos puestos al servicio del trabajo docente, como si las máquinas pudieran liberar mágicamente tiempo y esfuerzo. Pero una inteligencia artificial basada en predicciones estadísticas difícilmente pueda cumplir todas esas promesas. La pregunta no es si puede hacerlo, sino a qué costo y con qué consecuencias.
El libro lanza una advertencia importante sobre la tentación de externalizar funciones cognitivas complejas. No solo delegamos tareas mecánicas o administrativas: también estamos empezando a ceder procesos fundamentales como la lectura, la escritura o la reflexión. Y aunque estas herramientas puedan ayudar a vencer el bloqueo de la hoja en blanco, automatizar la escritura también puede debilitar uno de los caminos más potentes para el pensamiento crítico. Escribir no es solo producir texto; es una forma de pensar, de ordenar ideas, de construir sentido.
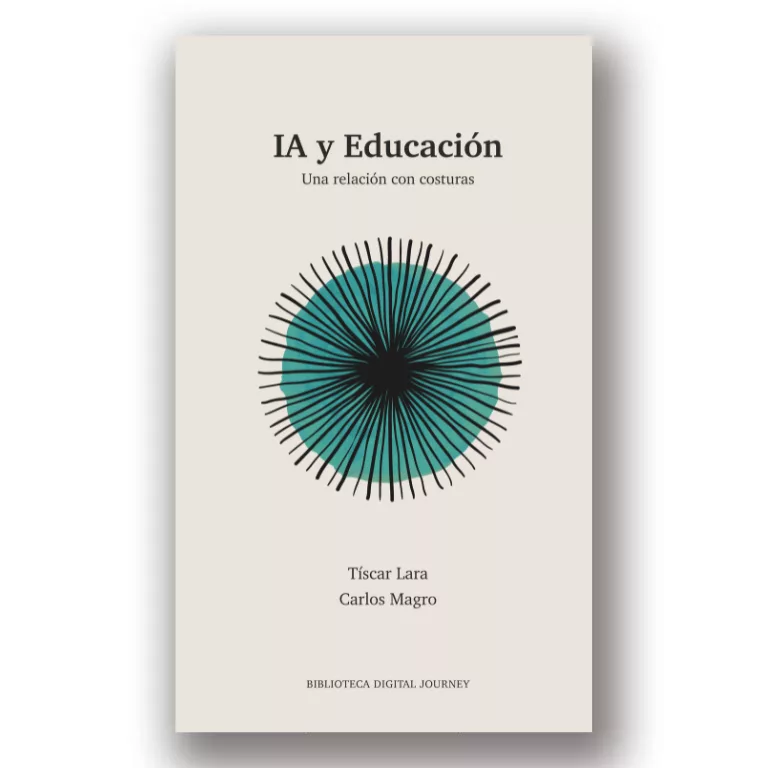
No todo lo que brilla es innovación real
En definitiva este libro señala que muchas de las narrativas sobre tecnología y educación se repiten en un ciclo infinito. Promesas, expectativas, frustraciones y nuevas promesas vuelven una y otra vez, como si estuviéramos atrapados en un bucle del que cuesta salir. En el fondo, parece haber un deseo de que la tecnología confirme nuestras propias creencias. El sesgo de confirmación se hace presente también en la cultura digital, reforzando nuestras verdades y limitando la posibilidad de apertura.
IA y Educación se escribe en un momento aún temprano de la irrupción de la inteligencia artificial generativa, pero no se limita a este fenómeno. Va más allá, abriendo una conversación relevante para cualquiera que quiera escapar del ruido superficial y entrar en una reflexión más sustanciosa. Es un texto recomendable para quienes no temen contradecir sus propias certezas.
Ojalá la velocidad de estos tiempos no nos impida encontrar, como este libro propone, espacios para pensar con pausa. Porque si algo queda claro tras su lectura es que necesitamos menos fórmulas y más preguntas.
Fuente
https://www.linkedin.com/pulse/ni-tan-inteligente-artificial-la-ia-viene-salvar-escuela-cobo-zcp2e/?trackingId=rvYvprcYl1mlR%2FNCUpf9Xg%3D%3D