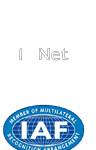Del hype al olvido
Hace apenas un par de años, el término metaverso era la estrella del firmamento tecnológico. La decisión de Facebook de renombrarse Meta y las inversiones masivas en realidad virtual (VR) y extendida (XR) desataron un entusiasmo sin precedentes. Sin embargo, tras alcanzar su pico de popularidad, la idea de vivir en mundos virtuales pareciera haber caído en el olvido. Varios factores enfriaron el entusiasmo inicial: los avances más lentos de lo prometido por Meta, el desplome del mercado de los NFT (que iba ligado a la economía virtual) y el hecho de que empresas como Apple evitaran siquiera usar la palabra metaverso, apostando por términos como “computación espacial” para describir sus nuevas gafas de realidad mixta. A esto se sumó la explosión de la inteligencia artificial generativa en 2023, que copó la atención mediática y atrajo gran parte de la inversión tecnológica, desplazando al metaverso a un segundo plano.
¿Significa todo esto que el metaverso ha muerto antes de nacer? Muchos expertos creen que no. Como en otras innovaciones, tras la fase de hype excesivo viene una etapa de desilusión, pero luego la tecnología sigue avanzando de forma más sólida. “No sólo el metaverso no está muerto, sino que estamos viendo el inicio de una nueva fase de crecimiento de las tecnologías inmersivas”, opina Roberto Hernández, responsable global de metaverso en PwC. Del mismo modo, figuras pioneras del sector señalan que lo único que ha cambiado es el lenguaje: hoy se habla más de realidad extendida o espacial, pero la visión de una internet inmersiva persiste. De hecho, mientras algunos titulares sentenciaban la “muerte” del metaverso, gigantes como Meta y Microsoft han reiterado su compromiso. “Ha surgido la narrativa de que nos estamos alejando de la visión del metaverso, y eso no es cierto”, declaraba Mark Zuckerberg, asegurando que siguen enfocándose a la vez en IA y en construir el metaverso. La propia Meta ha invertido ya sumas colosales (se estima que unos 47.000 millones de dólares) en esta apuesta de futuro, pese a no haber visto aún retornos tangibles.
La inteligencia artificial que eclipsó al metaverso
Paradójicamente, la tecnología que eclipsó al metaverso –la inteligencia artificial (IA)– podría ser la que lo rescate con el tiempo. Los últimos avances en IA han desatado tanto entusiasmo como preocupación. Modelos como GPT-4 demostraron que tareas antes exclusivas de humanos (redacción de textos, análisis de datos, programación básica, incluso crear imágenes y videos) pueden ser automatizadas con sorprendente calidad. Un análisis del Fondo Monetario Internacional estimó recientemente que casi el 40% del empleo mundial tiene un nivel de exposición alto a la IA. En las economías avanzadas, hasta un 60% de puestos de trabajo podrían ver automatizadas buena parte de sus tareas. Consultoras y bancos de inversión proyectan cifras igualmente impactantes: por ejemplo, un informe de Goldman Sachs calculaba que la IA generativa podría llegar a automatizar el equivalente a 300 millones de empleos a nivel global en los próximos años. Aunque no todos los estudios coinciden en la magnitud –y algunos señalan que muchos trabajos se transformarán en lugar de desaparecer–, el mensaje es claro: se avecina una disrupción laboral de primer orden.
Ante esta perspectiva, líderes tecnológicos y pensadores están planteando soluciones otrora consideradas utópicas. Sam Altman, CEO de OpenAI (empresa puntera en IA), sostiene que una renta básica universal pronto será necesaria; la considera la “conclusión obvia” si, como él predice, las computadoras llegan a reemplazar prácticamente toda la producción manufacturera. Elon Musk va incluso más lejos: recientemente afirmó que ve un futuro en el que “ninguno de nosotros tendrá un trabajo” porque la IA habrá eliminado la necesidad de trabajar para vivir. En una conferencia en París describió un escenario “benigno” en el cual la automatización total conduciría a un ingreso básico alto universal, con abundancia de bienes y servicios y los seres humanos liberados del yugo laboral. Por supuesto, este es el panorama más optimista según Musk (él mismo estima un 80% de probabilidad de que suceda). Otros expertos matizan que, incluso si la IA destruye muchos empleos, surgirán nuevas ocupaciones y seguramente viviremos un período de transición en el que el trabajo humano coexista con las máquinas. Aun así, la idea de desvincular completamente el empleo de la subsistencia empieza a tomarse en serio en ámbitos académicos y gubernamentales. Lo que antes sonaba a ciencia ficción –pagar a todo ciudadano un sueldo por el mero hecho de serlo– va entrando poco a poco en el debate público, impulsado por las voces de Silicon Valley y por la evidente aceleración de la automatización.
Renta básica universal: ¿sociedad utópica o fin de la ética del trabajo?
La renta básica universal (RBU) propone que cada persona reciba del Estado una cantidad fija para cubrir sus necesidades esenciales, trabaje o no trabaje. Sus defensores clásicos la veían como una herramienta para eliminar la pobreza y reducir la desigualdad. Ahora se le suma un nuevo argumento: podría ser el salvavidas en un mundo donde millones de empleos sean absorbidos por la IA. Ensayos recientes ofrecen pistas sobre sus efectos. OpenAI, por ejemplo, realizó un experimento otorgando a 3.000 personas un pago mensual sin condiciones durante tres años. ¿El resultado? La gran mayoría destinó ese dinero a pagar alquileres, comida y otras necesidades básicas, y con esa tranquilidad económica dedicaron más tiempo a cuidar de familiares, plantearse estudios o buscar trabajos más significativos. Es decir, lejos de fomentar la pereza, un ingreso básico aseguró que pudieran reorientar sus vidas hacia actividades útiles o de desarrollo personal. “El dinero en efectivo es la única herramienta que brinda la flexibilidad necesaria para enfrentar los diversos desafíos que las personas encaran con el tiempo”, explica Karina Dotson, investigadora de OpenResearch, subrayando que a medida que la economía evolucione “la red de protección social también debe evolucionar” .
Por supuesto, no todos ven con buenos ojos esta visión. Desvincular trabajo y sustento supone un cambio filosófico profundo. Durante siglos, nuestra sociedad ha construido buena parte de su ética en torno al trabajo: la idea de que “ganarse la vida” es fuente de dignidad, identidad y propósito. ¿Qué ocurre cuando el trabajo deja de ser necesario para vivir? El propio Musk insinúa una respuesta: entonces un empleo sería algo opcional, que uno haría “por satisfacción personal” más que por necesidad. Una sociedad así podría liberar a las personas de empleos rutinarios o alienantes, permitiéndoles perseguir sus pasiones creativas, formarse continuamente o contribuir a la comunidad de otras maneras. Filósofos y economistas han imaginado este escenario desde hace décadas. John Maynard Keynes, ya en 1930, pronosticaba que el progreso tecnológico nos daría semanas laborales de 15 horas, y pensadores más recientes hablan de un “poscapitalismo” donde el ocio creativo sustituya al trabajo forzado. Bertrand Russell reivindicó “el elogio de la ociosidad” —tener tiempo libre como condición para el florecimiento cultural y personal—.
Sin embargo, también hay riesgos sociales en un mundo sin trabajo obligatorio. El trabajo estructuraba nuestros días y nos insertaba en una red social; su ausencia podría derivar en vacío existencial para algunos, o en aislamiento si no se crean alternativas. La sensación de tener un propósito es crucial para el bienestar psicológico. Por eso, implantar una RBU con éxito implicaría repensar muchas instituciones: desde la educación (para orientar a los jóvenes hacia proyectos vitales más allá del empleo tradicional) hasta las actividades comunitarias, el voluntariado, el arte y la ciencia, que podrían adquirir un rol central en la vida cotidiana. En otras palabras, habría que llenar ese espacio que antes ocupaba la jornada laboral con nuevas formas de realización personal y colectivo.
El metaverso como nuevo ágora en la era post-trabajo
Aquí es donde el metaverso —entendido en sentido amplio como entornos virtuales inmersivos— podría cobrar un nuevo protagonismo. Si buena parte de la población dispone de más tiempo libre gracias a la automatización y a una renta básica, las plataformas de realidad virtual y aumentada podrían convertirse en un importante vehículo de socialización, aprendizaje y entretenimiento. Lejos de ser sólo un escape de la realidad, estos mundos digitales tienen el potencial de servir como ágoras modernas donde las personas interactúen, creen y encuentren sentido a su día a día, sin la mediación del trabajo remunerado.
De hecho, ya hoy vemos atisbos de cómo la realidad virtual puede mantenernos conectados y activos. Durante la pandemia, millones de personas experimentaron eventos sociales online, desde reuniones de trabajo hasta conciertos virtuales, para suplir la falta de contacto físico. Aunque después muchos regresamos gustosamente a la vida presencial, aquellas experiencias demostraron que existe un espacio para lo virtual en nuestras vidas. En el ámbito profesional, por ejemplo, han surgido plataformas de oficinas virtuales donde compañeros de distintos países se reúnen con avatares en salas 3D, buscando una interacción más natural que la de una videollamada plana. En educación y formación, la realidad virtual se usa para entrenar cirujanos, pilotos o personal industrial en entornos simulados sin riesgo real. En la medicina mental, mundos virtuales ayudan a tratar fobias o a entrenar habilidades sociales en pacientes con autismo. Es decir, más allá del bombo publicitario, el metaverso está encontrando aplicaciones prácticas en múltiples frentes.
Imaginemos ahora esas posibilidades amplificadas en una sociedad donde el trabajo ya no consume la mayor parte de nuestro tiempo. Una persona podría, en una misma mañana, asistir a una clase de historia del arte en una recreación virtual del Museo del Prado, después quedar con amigos de diferentes países en una cafetería digital a charlar (cada uno con su avatar), y luego colaborar en un proyecto creativo dentro de un juego de mundo abierto. Por la tarde, quizás participe en tareas de voluntariado virtual, como ofrecer compañía a ancianos a través de entornos VR envolventes, o mentorizar a jóvenes en talleres online. Todo ello sin salir de casa, o complementando actividades presenciales. Lejos de aislar, el metaverso bien empleado podría integrar socialmente a personas que, de otro modo, corren riesgo de desconexión en un mundo post-trabajo.
¿Es esta visión demasiado optimista? Tal vez suene futurista, pero grandes empresas tecnológicas ya están allanando el camino. Un informe de Gartner predice que para 2026 una de cada cuatro personas pasará al menos una hora diaria trabajando, estudiando, comprando o socializando en entornos virtuales compartidos . Y numerosos actores de la industria siguen invirtiendo con ese horizonte en mente.
Meta está lanzando nuevos productos con mejoras significativas en experiencia de realidad mixta. Empresas como Google, Samsung, Sony, Microsoft o HTC tampoco han tirado la toalla y continúan desarrollando dispositivos y plataformas XR. Incluso la fiebre de la IA podría terminar impulsando al metaverso en lugar de competir con él: la IA facilitará la generación de mundos y contenidos virtuales hiperrealistas, adaptados al gusto del usuario, y ayudará a moderar y gestionar comunidades en línea, haciendo más seguros y atractivos estos espacios digitales.
En palabras de un reciente análisis, la IA y el metaverso son tecnologías complementarias más que rivales, y juntas podrán crear experiencias inmersivas imposibles de lograr de otro modo.
Por supuesto, un futuro en el que pasemos buena parte de nuestras vidas dentro de entornos virtuales plantea sus propias incógnitas. Deberemos asegurar que esas plataformas respeten la privacidad, la seguridad y la dignidad de las personas; que no se conviertan en instrumentos de manipulación o en sustitutos pobres de la realidad tangible. Será esencial un enfoque ético y humano en su desarrollo. Pero bien canalizado, el metaverso podría ofrecer justo lo que una sociedad con renta básica necesita: un espacio abundante en oportunidades de participación, donde cada individuo pueda encontrar comunidades afines, retos autoimpuestos (como en los videojuegos), aprendizaje constante y vías de expresión creativa.
Sería, en cierto modo, extender al mundo virtual el tipo de actividades que hoy consideramos ocio enriquecedor o trabajo vocacional, eliminando barreras geográficas y económicas.
Conclusión: Hacia un nuevo contrato social tecnológico
El metaverso, tras su fase de euforia y posterior bajón, podría resurgir bajo una luz diferente en la era de la inteligencia artificial. No ya como el siguiente pelotazo comercial para gigantes tech, sino como infraestructura social para un mundo donde el empleo deje de ser el centro de todo. La idea puede sonar descabellada hoy, igual que la renta básica universal sonaba a fantasía hace sólo unos años. Pero las tendencias tecnológicas y económicas apuntan a cambios profundos en las próximas décadas. Prepáremonos para un futuro en el que, gracias a la IA, la productividad esté garantizada y el desafío pase a ser cómo distribuimos sus beneficios y qué hacemos con nuestro tiempo libre. En ese contexto, la realidad virtual y aumentada tienen mucho que aportar para que la humanidad siga avanzando unida, creativa y, sobre todo, ocupada en aquello que le apasiona y no sólo en lo que necesita para sobrevivir.
Este artículo fue escrito por el Prof. Mariano Alcañiz Director del Instituto Human Tech UPV y del laboratorio LabLENI de la Universitat Politècnica de València (UPV). Miembro de EuroXR.